miércoles, abril 29, 2009
El planeta de los cerdos
Para los más conspirativos, la epidemia es una guerra bacteriológica secreta. Para los supersticiosos, una señal inequívoca del fin de los tiempos, o de la historia, según se le vea. Para nosotros, un pretexto para la reflexión cultural.
Nos honra tener como bloguera invitada a nuestra amiga Rossana Reguillo, con un texto inédito sobre el miedo que ha desencadenado la epidemia en su México natal.
El miedo que se toca

Rossana Reguillo
El niño tose incómodo en su tapabocas azul, su joven madre lo regaña y le indica el procedimiento para toser frente a los otros, repite los gestos que se ven en la televisión. Los ojos del niño se cruzan con los míos y en un momento, tan efímero como eterno, suscribimos un pacto: esto no sirve de nada, estamos tan jodidos como juntos. Una lágrima se me atora en la garganta y finjo atender las nuevas marcas de jabones relajantes. Dos pasillos adelante, una pareja de viejos, con tapabocas rígidos, esos que usan los pintores o los operarios de maquinaria, escogen unos videos; discuten entre ellos, apenas se entienden. Él se quita el tapabocas rígido y le dice a ella: “--Nos llevamos este paquete que está bueno para nosotros, ahora que vamos a estar encerrados”.
En el día cuatro, nos avisaron que podíamos ir a trabajar a casa, que sin alumnos en la universidad lo mismo daba estar ahí que agilizar procesos de fin de semestre desde nuestras computadoras. Nadie se alegró, no hubo festividad. Salí varias veces de mi oficina para escuchar el mismo chiste, contado mil veces y pese a todo, me reí: “¿qué le dijo el DF a la influenza? Mira como estoy temblando!!!”. No pude dejar de reírme, triste risa, frente a la tragedia que se abate sobre el país: sobre el virus, un temblor. Un aviso más, para los no creyentes y para los que buscan una explicación, de que el fin de los tiempos se avecina.
No hay cines, no hay cafés, no hay restaurantes, todos somos sospechosos de ser sospechosos. Hoy, en el supermercado, tosí. Todos me miraron con gesto preocupado. Tosí sobre mi codo (aprendí rápido de la televisión) y sin querer toqué mi frente para verificar mi temperatura.
La ciudad era un cuadro de película, una escena perfecta de “exterminio”. Se habla ya de los “arraigados sanitarios”. Separados del resto, los enfermos (fantasmagóricos) son confinados a su soledad. A lo largo del día recibo correos: preocupados los menos, festivos los más. Y claro, la simpática “Cumbia de la Influenza”, que rápidamente circuló por YouTube: todos estaremos muertos cuando llegue Indiana Jones.
El humor mexicano, ese que dice que nos burlamos de la muerte, nos mantiene creativos: ¿Cuál es la diferencia entre una ePRIdemia y una PANdemia?, que la PANdemia es una ePRIdemia salida de control, dice el caricaturista Jabaz y no puedo sino reír a carcajadas, aunque en el intento se me descompone la quijada.
En la farmacia, dos señoras compraron cuatro distintos antivirales y una dotación completa de vitaminas. Me miraron con desprecio y con sospecha porque no usaba cubreboca. No hay disponibles ya, se agotaron.
Lo que no se agota es el miedo, uno gaseoso, profundo, vivo, que circula por la sangre y se asoma por los poros. Los manuales se desgastan y al final de día, largo, terrible, solitario, cada uno vuelve a la televisión, amuleto chamánico, oráculo providencial, para confortar la incertidumbre. No sabemos cuántos casos van, ni cómo va la curva, solo sabemos que juntarnos es muy peligroso. El cuerpo del otro es mi enemigo. Miedo, miedo, miedo.
Influenza porcina, crisis económica, terremotos. La fragilidad está en desuso. En México vamos de los decapitados del narco a los cuerpos abatidos por lo invisible. Tenemos miedo, se siente.
Rossana Reguillo es doctora en Ciencias Sociales, por la Universidad de Guadalajara, Área de Antropología e Historia.
(Foto de Orus Villacorta)
La peste
 Miguel Huezo Mixco
Miguel Huezo Mixco“Aquí todo el mundo está en pánico”, me respondió mi amigo Pedro, cuando le pregunté cómo estaban las cosas en México a pocas horas del aparecimiento de la influenza porcina. Y agregó: “Esto una peste... Para releer a Camus”. Y eso hice.
Por una extraña casualidad, “La peste” de Albert Camus comienza, como la nuestra, un día de abril. El doctor Bernard Rieux sale de su habitación y se encuentra con una rata muerta en el descanso de la escalera. Más tarde, mira una enorme rata caminando de manera errática que cae manando sangre por el hocico.
El médico descubre que en la ciudad de Orán, donde tiene lugar la novela, las ratas transmiten una enfermedad mortal para los humanos. Debido a la epidemia que se cobra numerosas víctimas, las fronteras se cierran, los barcos mercantes no llegan al puerto y pronto casi no hay nada que comer. Mientras Rieux intenta hacer algo para ayudar a la gente, otros ofrecen explicaciones mágicas, como el sacerdote Paneloux quien considera la peste como un castigo divino ante el cual no hay más que resignarse.
Camus fue periodista, dramaturgo y ensayista. Ganó el Premio Nobel de Literatura cuando tenía solo 44 años de edad. Muchos lo recuerdan por las fotografías donde aparece con un infaltable cigarrillo. Dicen que fumaba incesantemente. Su infancia transcurrió en la pobreza. Su madre era analfabeta y su padre murió en combate cuando el pequeño Albert era solo un bebé. Fue un estudiante brillante y aficionado al fútbol pese a que enfermó de tuberculosis a los 17 años y nunca sanó del todo. Decía que una habitación miserable enseña más que todos los salones literarios.
Murió en la cúspide de su fama en un aparatoso accidente automovilístico. Lo enterraron su esposa Francine, sus vecinos y amigos en un sencillo ataúd de castaño. Las campanas de la iglesia del pueblo donde vivía no tocaron a muerto, pues no era un creyente. Camus rechazó los actos de fe, ya fuera en Dios, en la historia o en la razón.
A pesar de que (equivocadamente) se le considera un pesimista, en "La peste" está contenida su conocida máxima que dice que "en el ser humano hay más cosas dignas de admiración que de desprecio". Esta era una frase que, por alguna razón, me repetía mi amigo, el médico Edmundo Kessels. “La peste” era uno de sus libros favoritos. Pero a diferencia del héroe de la novela de Camus, Mundo sucumbió a la peste de aquellos días, en enero de 1981, en Cutumay Camones.
Los libros de Camus intentaron respuestas a las crisis humanas. En “El mito de Sísifo” cuestionó el esfuerzo inútil e incesante del hombre moderno y reflexionó sobre el suicidio. En "El extranjero" describió la vida de un hombre con una existencia ajena y escéptica, casi ausente de sentido. "La peste" es una alegoría sobre la impotencia ante la fatalidad, y una reflexión sobre la solidaridad humana.
La influenza porcina, la peste de nuestros días, con las apocalípticas imágenes de multitudes usando mascarillas, ya está teniendo un impacto en la socialidad de las personas. Como Adrian Monk, llevaremos toallitas para desinfectarnos las manos después de los saludos y los abrazos. Tendremos que mantenernos a distancia de los otros. Todos somos sospechosos de portar la peste. Basta un estornudo. Un acceso de tos. Sí, cuando en el mundo hay miedo y tapabocas, hay que releer a Camus.
(Publicado en La Prensa Gráfica, 30 de abril de 2009)
Foto: Adrián Monk
Tapabocas
Antes de la plaga, recuerda mi abuelita, algunos hombres se quitaban todos los pelos de la cara. A eso se le llamaba afeitarse. Había otros que se dejaban una hilera peluda sobre el labio superior, un bigote. Las mujeres, por su lado, lucían sus bocas con toda naturalidad y acentuaban el color con unos crayones gruesos a los que llamaban pintalabios o lápiz labial. He visto un par de esos artefactos en la vitrina de la sala de la niña Isa, mi vecina que colecciona antigüedades.
La peste estaba asociada con el cerdo. Mi abuela comenta que aquí en El Salvador ese animal tenía muchos nombres. Le decían tunco, chancho, cuche, cochino, puerco. Era gordo y rosado. Ahora solo lo conocemos por los libros de texto. Cuando yo estaba chiquito aparecía en todos mis libros de colorear. Y mi madre me leía el cuento de los tres cerditos. Me parecían unos animales tiernos. Pero hubo que acabar con esa especie maldita. Fue una extinción provocada por los humanos.
Me cuesta imaginarme cómo la gente podía ser tan desinhibida. Si a mí me da pena que mis padres y mis hermanas vean que me están saliendo pelitos alrededor de la boca. Y en aquellos tiempos de mis abuelos exhibir esas partes privadas era lo normal. No era que desconocieran los tapabocas o mascarillas. Pero solo se usaban como accesorios para protegerse del polvo, la contaminación o las enfermedades.
Hasta que cayó la plaga del cerdo. Los gobiernos comenzaron a distribuir mascaritas. Eran bien sencillas, de papel, como las que hoy llevan los pobres. (La niña Isa tiene un tapabocas celestito en la vitrina de los pintalabios.) Con el paso del tiempo se dieron cuenta de que las personas no podían andar por ahí, con sus partes superiores al aire. Una cuestión de higiene hizo dar ese paso hacia la civilización.
Yo no recuerdo el primer tapabocas que cubrió mi cara cuando nací. Me lo bordó a mano mi tía, según dicen, al igual que los rosaditos de mis hermanas, decorados con perlitas enanas. Mi abuela se enorgullece de esas mascaritas. Son todas plisaditas, de lino egipcio. Cuando tenía dos años, dice mi madre, mi papá me trajo una de marca Puma cuando fue de viaje a Nueva York. Es chivísima, no ha pasado de moda, quizás hasta le sirva a mis hijos. Está guardada en mi baúl de recuerdos.
miércoles, abril 15, 2009
Los Planes no están en el mapa
 Miguel Huezo Mixco
Miguel Huezo Mixco Cuando se busca la ubicación del cerro El Pital, Chalatenango, en Google Earth uno se lleva tremenda sorpresa: la “cámara” lo sitúa en Honduras, muy al norte de la demarcación fronteriza salvadoreña.
Esta es una de las imprecisiones que uno puede encontrarse cuando se “viaja” a través de este sistema informático de Google que realiza asombrosos acercamientos en tres dimensiones a cualquier lugar del planeta a partir de fotografías de satélite, combinadas con mapas, y que permite, mediante un simulador, mirar estrellas, galaxias e imágenes astronómicas.
La aproximación que hace a la zona montañosa donde se ubica El Pital parece un gigantesco brócoli cuajado de carnosas cabezas arbóreas. En la vida real, cuando uno llega allí donde no alcanza la vista de los satélites, el espectáculo es mayor.
Esta Semana Santa, buscando un hotel ubicado a media altura del cerro, tomé un camino de cabras erizado de piedras afiladas, como debe ser el camino al cielo… si este existe. Una joven chalateca asombrada de vernos aparecer casi en medio de su repollal, nos indicó el camino de regreso. En el descenso hubo un tramo donde las llantas simplemente se deslizaban sobre aquel pedrero sin gobierno alguno. Así, bajando en remolino, encontramos el hotel.
Mientras nuestros connacionales se freían a razón de once muertos por día, nosotros disfrutábamos del clima de un lugar emplazado a dos mil metros sobre el nivel del mar, donde la belleza solo se mira irrumpida por la pobreza de la mayoría de sus habitantes.
He estado en la zona occidental de Chalatenango en diversas épocas. En mis excursiones de boy scout descubrí que las casas de los leñadores, hechas con el descostille de los pinos, no eran como las de los cuentos de los hermanos Grimm. Más tarde, durante la guerra, supe que la pobreza era como un ocote ardiendo. En nuestros días, la ruta que lleva a los hoteles de montaña serpentea en medio de caseríos donde el tiempo pareciera haberse detenido desde más de cincuenta años.
El cantón Los Planes, situado en las estribaciones de El Pital, ha ganado cierta celebridad. Allí, una cooperativa de agricultores cultiva hortalizas y frutas orgánicas que se venden muy bien en los supermercados de la cadena Wal-Mart. Esa cooperativa genera trabajo para las familias de los pequeños productores, en su mayoría, mujeres. Se llega a aquel lugar entre remolinos de polvo blanco. Desde el mirador construido a un lado de la calle, el cantón parece un juego de bloquecitos blancos a medio derruir. A los lados, la infaltable línea de basura marca la frontera entre la vida de los pobladores y el brote de las espectaculares montañas.
En el desvío entre Miramundo y Las Pilas, volviendo de Los Planes, es inevitable detenerse a contemplar y hacerle fotografías a una casa de adobe y teja construida en un campo más verde que cualquier verde. He visto numerosas fotos de esa casa colgadas en álbumes de Flickr y Facebook, en Internet. En Chalatenango hay una pobreza fotogénica.
He empleado el zoom más potente surcando el cielo con el programa de simulación de vuelo. Y desde ese cielo virtual he sobrevolado un Chalatenango desconocido. He pasado a uno y otro lado de la imaginaria línea fronteriza marcada de amarillo. Pero por más que he escudriñado, Los Planes tampoco aparece en el mapa de Google Earth.
(Publicado en La Prensa Gráfica, 16 de abril de 2009)Imagen: El Salvador visto por Google Earth
Encontré un caso de plagio
 María Tenorio
María TenorioLes voy a hablar de la indignación que sentí al encontrarme con un caso de plagio en la tarea de uno de mis estudiantes universitarios. Pero antes de contarles lo que descubrí, la forma cómo lo hice y cuáles fueron las reacciones de las partes involucradas, les confesaré algo que nunca en mi vida he contado a nadie. Una anécdota inédita, con pecado incluido y sin absolución.
Cuando estaba en sexto grado plagié un texto completo de una enciclopedia. Entonces no había Internet y para hacer los deberes usábamos libros. Mi profesora de lenguaje, la señora de Aguilar --cuya voz gutural y pelo blanquísimo son inolvidables--, nos dejó escribir una composición. Encontré un artículo que respondía a las indicaciones y lo transcribí con mi puño y letra, haciéndole mínimos cambios. Obtuve un reluciente diez que me hizo sentir triunfante. Y aunque entonces no sabía que aquello se llamaba "plagio", la formación en la culpa, que recibí por toneladas en aquel colegio religioso, me advertía que en mi práctica había deshonestidad y engaño. Con esa, entre otras cargas inconfesas y confesas, he vivido varias décadas.
Ahora paso a la historia reciente. Una noche, calificando tareas, me encontré con algo que me hizo fruncir el ceño: una frase que nadaba como un lindísimo pez azul entre un montón de chimbolos. Se trataba de una oración elaborada, que empleaba palabras sofisticadas y que contrastaba con el estilo más bien descuidado del resto del escrito. Ante la sospecha de que venía de una fuente pública, copié las palabras textuales en el buscador de Google y, para mi suerte o desgracia, las encontré intactas en un sitio web. Me puse como ya-saben-quién y estampé un cero en aquella página.
Al día siguiente, en el aula, esperé que todos salieran para llamar a la persona en cuestión, la miré con ojos de "te descubrí" y le entregué su "cero". Mi sorpresa fue darme cuenta de que mi estudiante no entendía qué había pasado con su tarea. Le hice ver que haber copiado y pegado una frase de un sitio web a su texto, sin citarla ni hacer ninguna alusión, constituía plagio. Pero me argumentó que ese delito se producía cuando se copiaba un texto completo. Parecía que hablábamos dos idiomas distintos. Mi malestar aumentó cuando buscó justificarse en la excusa de que "todos lo hacían". Valga decir que en la tarea de marras había más de una frase plagiada de más de un sitio web.
El plagio, como todo en la vida, es condenado o celebrado según dónde y cuándo se cometa. Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano cuyos libros leí con delectación, fue acusado de robar íntegros más de una decena de artículos periodísticos. El gobierno peruano lo multó por ser plagiario en serie. Ese hombre es escritor, esa es su profesión. En otros ámbitos, como la publicidad o las artes visuales, copiar eslógans o imágenes es una práctica frecuente e incluso aceptada. Estampar a la Mona Lisa, con bigote y barbita de chivo, como hiciera Marcel Duchamp en 1919, es un acto de rebeldía artística que ha merecido atención y fama hasta el día de hoy. Nadie dijo que fuera plagio, sino parodia.
Vuelvo al campo que me ocupa. La vida académica tiene sus códigos y uno de ellos es el de no copiar ni plagiar. Aquí, yo pecadora, me erijo en guardiana de las convenciones. Copiar y pegar desde un sitio web es plagiar, aunque sea una sola oración.
miércoles, abril 01, 2009
Perro callejero millonario
 María Tenorio
María TenorioUna de las críticas que le achacan al "Perro callejero millonario", como lo traduce la Wikipedia, es que su historia es muy esquemática y sus personajes, chatos. Es cierto. Son bastante simples. La película echa a andar un esquema narrativo al estilo cuento de hadas, con romance incluido, por supuesto; con sus personajes buenos-buenos y malos-malos, sin medias tintas; y con un final... bueno, no se los cuento, pero ya se imaginan el adjetivo que sigue. ¿Defectos? Uhm... La historia tiene lo suyo y brilla con luz propia.
Desde mi butaca del cine les aseguro que el esquema "cenicienta" funciona esta vez y tiene su novedad. El patrón del héroe que se desplaza superando todos los obstáculos para llegar a los brazos de la mujer amada --que ha dominado la narrativa desde tiempos de Homero y que, en general, a todos nos gusta-- no resulta aburrido y causa sorpresa. El factor que explica esto es, ni más ni menos, la diferencia de los contenidos o, dicho de otro modo, la diferencia cultural. Me explico.
No vemos aquí a los típicos chelitos, guapos y apolíneos protagonistas de Hollywood en un barrio gringo de clase media encontrarse en una "High School" donde unos perversos con escopetas en sus mochilas les hacen la vida imposible. Los escenarios de Slumdog Millionaire son desfamiliares para los que --querramos o no-- consumimos cine estadounidense mainstream más que ningún otro.
La diferencia de esta producción británico-india es que pone en escena a personajes hindúes --como les decimos aquí a los "indios" de la India-- en escenarios hindúes y lo hace con una fotografía excelente, una banda sonora riquísima, un ritmo movido y una tensión narrativa que se mantiene de principio a fin. Técnicamente es excelente y hace que las imágenes en movimiento se luzcan. Tanto que la Academia de las Artes Cinematográficas de Estados Unidos le dio varios Óscares.
Un comentario final. Como espectadora condenada a la pobre oferta comercial hollywoodense de los cines de esta capital agradezco a la Academia por haber premiado Slumdog Millionaire este año, poniéndola en los canales de distribución de las películas gringas. Agradezco ver, en los papeles principales, a otros actores que no son Tom Cruise, Brad Pitt y George Clooney; otras actrices que no son Nicole Kidman, Angelina Jolie y Jennifer Lopez. Escuchar una banda sonora que trae sonidos y voces distintas. Ver ciudades que no son Los Ángeles ni Nueva York. Ojalá más perros callejeros "extranjeros" lograran colarse en los circuitos millonarios de la industria cinematográfica que, hoy por hoy, domina el mundo.
Recomiendo esta crítica:
"Slumdog millionaire, más ruido que nueces", por Alejandro Pereira Doria Medina
El perro en la niebla
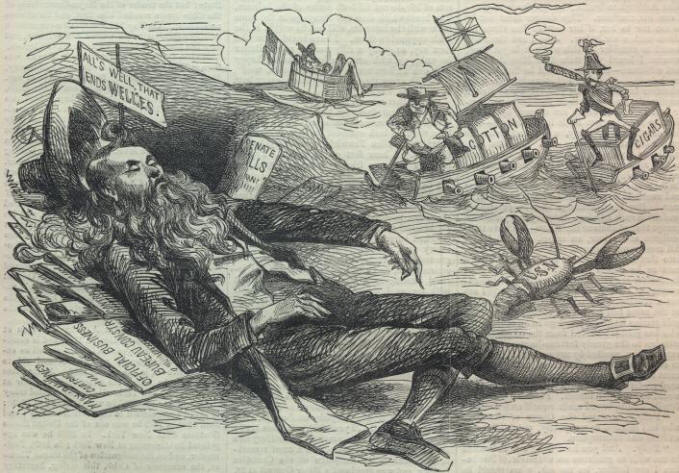 Miguel Huezo Mixco
Miguel Huezo MixcoLa mejor novela salvadoreña de los últimos años se titula “El perro en la niebla”, y fue publicada en España por la editorial Verbigracia. La mala noticia es que posiblemente nunca llegue a las librerías nacionales. Su autor, el poeta Roger Lindo, está de visita en el país por unos pocos días para echar una mirada al proceso político y social que está viviendo El Salvador. Esto me da ocasión para escribir unas palabras sobre su obra.
La novela cuenta el “despertar” de Guille, un día lunes, y el cambio que experimenta su vida a partir de ese momento, puesto que ha decidido fundirse con las muchedumbres de obreros, trabajadores agrícolas, estudiantes y maestros que avivaban la hoguera donde comenzaba a arder el autoritarismo salvadoreño del siglo pasado.
Quien espere otra novela testimonial que celebra los actos heroicos de los luchadores sociales, se llevará una decepción. Lo que tenemos es la historia magníficamente contada del encuentro y el desencuentro de un joven y una joven que pertenecen a dos mundos que solo pueden acariciarse en medio de una catástrofe. Ese romance es también una de las mejores pruebas de que la sociedad está viviendo una transformación. Su separación y la manera en que se olvidan es también uno de los síntomas de la gran fragmentación social que protagonizaban.
Sobre todo, la novela es la historia de una búsqueda personal. Si el libro tiene una clave esta se encuentra en sus primeras páginas: Guille, el protagonista de la historia, sale por primera vez del local sindical que se convertirá en su base de operaciones, y dice: “sentí como si hubieran transcurrido veinte años. Igual le pasó a Rip Van Winkle…”.
La historia de Rip, escrita por Washington Irving, como la de Guille, también tiene como marco los días de una Revolución, en aquel caso la Americana. Vecino bondadoso y esposo sumiso, Rip recorría bosques y pantanos acompañado de su fiel perro. Un día se duerme bajo un árbol y cuando despierta descubre que han pasado veinte años. Exclama: “Todo ha cambiado. Yo he cambiado y ya no puedo decir quién soy ni cómo me llamo”.
La historia de Guille es una nueva metáfora de la iniciación, entendida esta como la incursión de la conciencia en nuevas dimensiones de la realidad. En ese camino descubrirá que el espacio que separa a los seres benignos de los perversos es más angosto que el filo de un cabello. Él mismo, ansioso de humanidad, se mirará descender a la escala animal.
La vida que comienza aquel lunes le depara muchas batallas. Guille ingresará en el mundo de los tapabalas, contemplará los chorros multicolores que se desprenden de las flotillas de helicópteros y se ceñirá en abrazo mortal al cuerpo de muchachas en improvisadas catacumbas.
Aunque se imagina condenado a vivir una vida breve, Guille no mira aquella lucha con la certeza de que está empujando un carro por la senda del progreso. Sus únicas certezas son que lo ignora todo sobre la condición humana y que aquella época que le había tocado vivir “era una máquina en reversa, sin frenos y sin manubrio”, lo cual le otorgaba una emoción desconocida.
Sin embargo, ante la máxima de su tío según la cual "si uno no es revolucionario cuando joven es por falta de corazón, y si no es conservador cuando viejo es por falta de cabeza", Guille optaba por seguir siendo siempre joven. La eterna juventud de Guille es quizás la que ha traído de regreso a nuestro amigo Roger Lindo, aunque sea solo por unos días, a El Salvador.
(Publicada en La Prensa Gráfica, 2 abril 2009)
